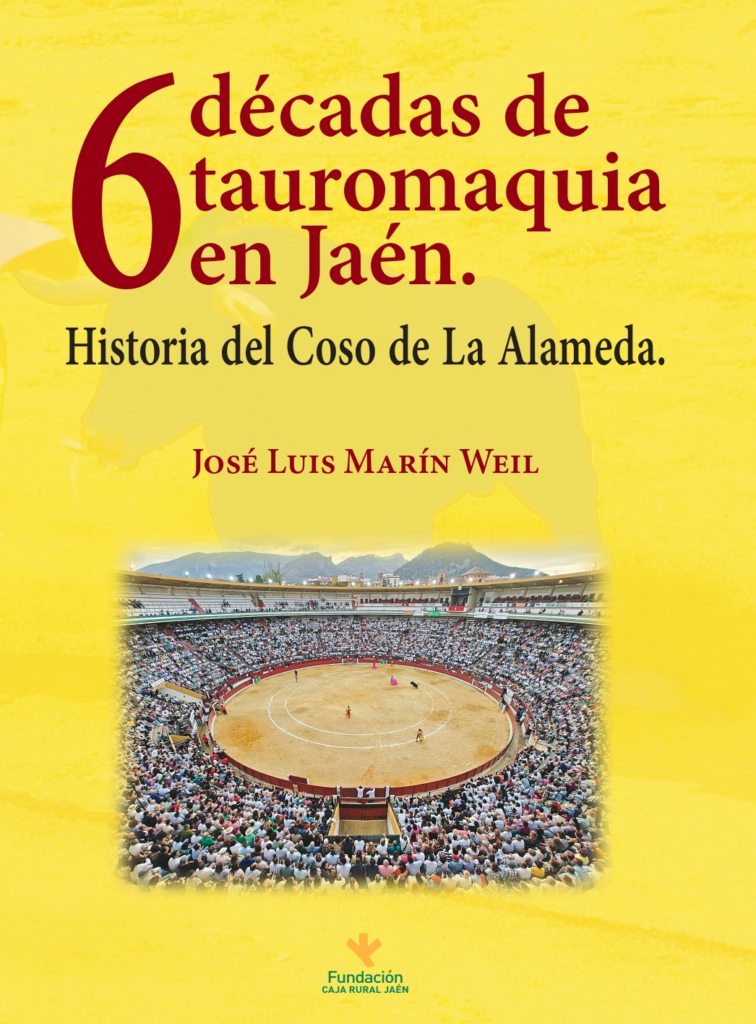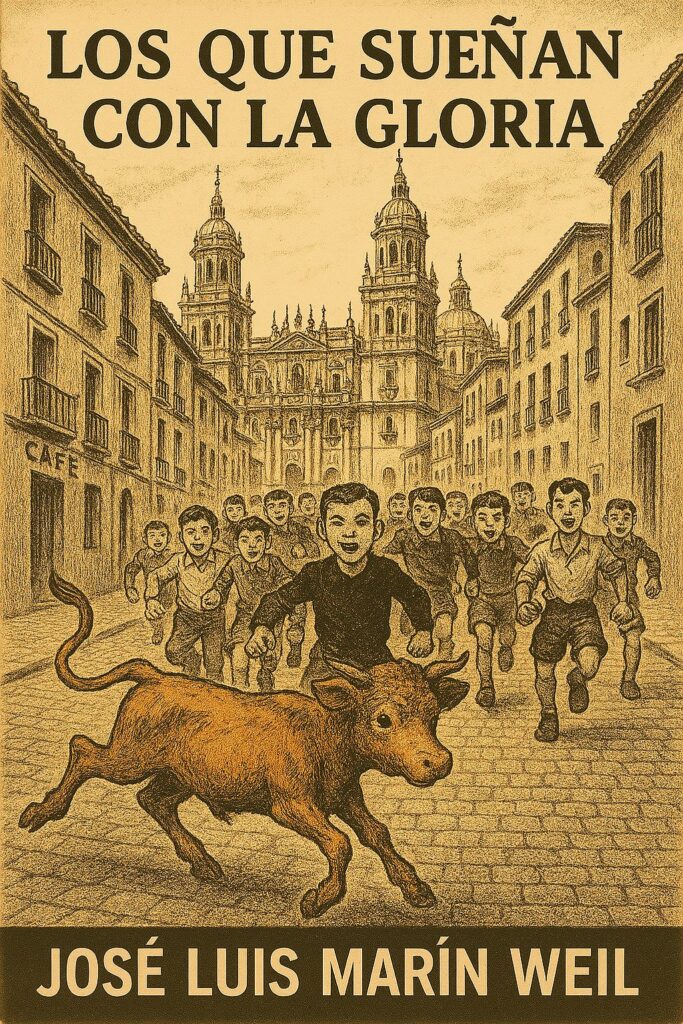Salvador Santoro
(In memoriam: a Luis Gómez “El Diamante Rubio”, personaje sui géneris e irrepetible)
Alrededor de lo que, con tanto acierto, Antonio Díaz-Cañabate – maestro del periodismo y la literatura taurina – dio en llamar: “El Planeta de los Toros”; gira una constelación de “satélites”, curiosos personajes, que pululan por las ferias y plazas de la geografía taurómaca. A uno muy popular, ya fallecido, al que tuvimos ocasión de tratar se dedica, como afectuoso recuerdo, esta columna.
Luis Gómez “El Diamante Rubio”, nació en “Graná” y vivía en una cueva del castizo barrio del Sacromonte, donde organizaba, privadamente, selectas juergas flamencas. Cada año, desde La Magdalena en Castellón – primer ciclo importante – hasta el cierre de temporada en Jaén por San Lucas; recorría los cosos procurándose el sustento haciendo de “animador”. Como la claque en un teatro, “El Diamante”, jaleaba a los toreros desde que se abrían de capote provocando el aplauso del público y, con amplio moquero, propiciaba la petición de trofeos. Además, no pasaba desapercibido su particular físico – complexión recia, pelirrojo y de piel pecosa – ni tampoco su repetida indumentaria. Llevaba por norma – incluso cuando hacía frío – sahariana (con los bolsillos repletos de pañuelos de distintos colores, tabaco surtido: negro y rubio del corto y souvenir), una gran gorra de pata de gallo, gafas “sin cristales” – cuya afanosa limpieza extrañaba y producía la hilaridad del observador – y una fina garrota de caña, que arrojaba en las vueltas al ruedo.
Para don Luis – como gustaba que le llamasen – la feria de San Agustín de Linares, en agosto, era cita obligada. Los días de corrida, desde bien temprano, andaba por el patio de caballos saludando, con simpatía, a taurinos y aficionados. Había que apañarse el “boleto” y el cobro de sus “honorarios”. Después, se dejaba caer por la taberna Los Pinetes, asolerado establecimiento, lugar de reunión de la “gente del toro”. También, “montaba” guardia en el hall o la cafetería del emblemático Hotel Cervantes y, más recientemente, del Aníbal. De natural glotón, solía comer profusamente en el restaurante El Mancheño, de la calle La Virgen. En Úbeda, por San Miguel, establecía su cuartel general en el torerísimo Hotel Consuelo, donde vimos la primera máquina, a monedas, de lustrar calzado, en la década de los setenta. En la capital, hacía lo propio en el Hotel Condestable Iranzo y “tapiñaba” opíparamente – a poder ser “de cuello” – en el Mesón Alameda, frente a la puerta de arrastre del coso homónimo.
Estratégicamente situado en el tendido y con estentórea voz, durante la faena de muleta, se dirigía a la banda correspondiente, diciendo: ¡Maestro, el pueblo quiere música! Finalizado el brindis y al rematar las series de muletazos, arrancaba a aplaudir – sus grandes manos eran dos tablas – arengando a los parroquianos aledaños: ¡Vamos allá esas palmas, que no cuestan dinero! Surtido el efecto deseado, saludaba cortésmente con “jeta” y forzada sonrisa.
De carácter afable y guasón, si no le ”vacilaba” el gracioso de turno – en cuyo caso se tornaba cortante y displicente -; Luis, era dado a pegar “toques” y algún “sablazo” con gracia selectiva y, por encima de todo, era en extremo ocurrente y locuaz. Cuando, en confianza, entraba en conversación seria, “chanelaba” mucho de toros.
El Diamante Rubio – singular personaje – moría de un infarto en marzo de 2003, a los setenta años de edad, en plenas Fallas de Valencia. Siempre, vivió del “arte” y a su aire. Genio y figura.